Elsy Santillán Flor (Ecuador) - Tres patios para Antonia
TRES PATIOS PARA ANTONIA
Antonia era así..., como de hielo,
glacial, helada..., o como de piedra, granítica, dura, rugosa.
Elena aseguraba que era buena, dócil,
maravillosa... Y este era el mejor punto, el real, el ganador.
Yo le tenía miedo.
Era un miedo oscuro, tenebroso, afilado,
que hincaba mis pequeños años tristes. Elena se llamaba mi tía, mi cuidadora,
mi refugio. Yo su sobrina, su protegida, su empleada. Mi oficio era barrer los
tres grandes patios cuadrados que Elena poseía en su casa antigua y recia, en
aquella casa de por lo menos doscientos años, en donde al atardecer las sombras
se confundían con los pilares y escuálidas ramas intrusas en los tejados, se
bamboleaban frente al frío aire que recorría el ambiente.
En esa casa crecí, pues desde que
empezaron mis recuerdos no aparece en mi memoria alguna otra. Con los años supe
que era huérfana, hallé un recorte antiguo oculto en un inmenso libro de
escritura griega. Elena me salvó de morir por lo que he colegido; ignoro hasta
qué punto era mi tía, hasta qué instante fue cierta la noticia de un asesinato
al matrimonio decente que vivía en aquella casa…, casualmente la que ocupaba
Elena.
Jamás inquirí, nunca pregunté.
Ha sido mejor así, porque reconozco que el
horror que he visto en esta casa, no hubiera sido comparable a ninguna
extraviada revelación sobre mi origen.
Antonia fue a vivir en tres habitaciones
enclavadas en el tercer patio. Nunca supe el empeño de Elena en no aceptar a
nadie en aquel caserón inmenso y vacío. Jamás entendí su tremenda vacilación
cuando acudían vecinos a solicitar un arrendamiento y el contundente
"no" que sonaba hueco y gutural, cuando alguno de los solicitantes
insistía por segunda vez.
Elena era así…, fría y misteriosa.
Conmigo era indiferente.
Jamás obtuve de ella una caricia ni un
reproche. Sus oblicuos ojos expresaban su estado anímico hacia mí. En ellos
leía los mensajes. Mi oficio era barrer los tres grandes patios. Esos patios
cuadrados, construidos por expertas manos que los revistieron con piedras brillantes
y lisas, aquellos patios que daban a tres corredores de desconchados pilares y
cerradas puertas, herméticas cerraduras de acceso también imposible.
Sorprendí a Elena abriendo una de ellas.
No me vio, pero yo si acaparé el momento en que la puerta se desplazaba de sus
goznes. Chirrió de una forma demasiado obvia y yo me fijé, en un solo segundo
de visión, en muchos muebles apilados unos sobre otros.
Entonces, supuse que todas aquellas
habitaciones tenían detrás de sus puertas otros enseres como ésos, pero lo que
no comprendía era el porqué Elena se empeñaba en guardarlos de ese modo.
Mientras barría los patios, imaginaba
grandes salas, extensos comedores o deslumbrantes dormitorios, inútilmente
desperdiciados..., terriblemente muertos.
También escuchaba diálogos.
Sus voces salían hasta los patios y me
envolvían en largos cánticos, en interminables letanías o simplemente en un
diálogo suave y elocuente. Nunca tuve la más mínima sensación de susto. A
fuerza de tanto escucharlos, mi voz se fue sumando a aquellas y esos cantos que
yo oía hacían más agradable mi oficio de barrer sobre las piedras.
¡Una mañana la vi por primera vez!
Ignoro cuándo tomó posesión del tercer
patio y de sus aposentos. Supongo que sería en la noche, pues yo la encontré
una mañana, mientras cumplía mi labor.
Era una mujer madura, carecía de luz en su
rostro redondo y blanco.
Los ojos casi no se veían, a la par que
sus facciones se hallaban como borrosas en aquella sorprendente cara. De lejos
o de cerca, la idea era siempre la misma. Antonia se llamaba y mi tía le
profesaba un profundo respeto, que contrastaba grandemente con mi terror.
Lo real era que Antonia había decidido
vivir en las habitaciones del patio interior. Elena aceptó su decisión. Esto
era lo que yo suponía. Nada pregunté. Me sentía intimidada frente a aquella
mujer y sobre todo, un sentimiento de violenta intromisión, se anidó en mi
interior y se ahondó más, frente a mi propia impotencia.
De cualquier forma, continué barriendo los
patios. Las voces que oía ya no volvieron a ser escuchadas y un silencio
absoluto ocupaba su lugar.
¡Extrañaba esa conversación!
Eran dos voces de hombre y mujer.
Parecían ser jóvenes y estar uno junto al
otro en un minúsculo plano, que tan solo ellos podían verlo, y en ese mundo diminuto
repetían incesantemente un diálogo preciso.
—Te amo, decía el hombre.
—Yo también, contestaba la mujer.
—No podrán separarnos nunca, volvía a
decir él.
—Y de hacerlo, permaneceremos juntos por
todo el resto del tiempo, afirmaba ella.
Era una dulce promesa que se repetía en
forma sucesiva mientras laboraba y se esfumaba cuando empezaba a retirarme.
Unas veces aquellas voces provenían de una esquina, otras del centro mismo del
patio, y la mayoría de veces me parecía que se realizaban en uno de aquellos
cuartos cerrados y enigmáticos.
Pero habían desaparecido aquellos ecos
amigables con la intrusa presencia de Antonia. Yo también cambié mis formas de
trabajo. Empezaba a hacerlo por el patio interior, en cuya superficie daba
conscientes y breves escobazos. No sabía la razón, solo que debía huir de allí
a cualquier precio. Cuando alcanzaba el segundo patio mi tranquilidad retornaba
a su habitual estado, y en el patio principal, una sonrisa de alivio conseguía
aflorar a mis resecos labios.
Solo Elena se mantenía en movimiento.
Durante largas horas de la tarde acudía a
las habitaciones del tercer patio, y en ellas se mantenía en sigilosas
conversaciones y cuchicheos difusos.
Yo retornaba a mi habitación, un cuarto
esquinero enclavado entre dos corredores de la segunda planta, y me entretenía
el resto del día en hojear ciertos libros de narraciones fantásticas. Por la
noche el sueño me vencía y soñaba en oscuros instantes plasmados en aguafuertes
donde yo siempre era la protagonista. Por ello, cada mañana me embargaba un
malestar difuso, que denso desaparecía con el transcurso de las horas.
Recuerdo que fue una noche, una noche de
aquellas que carecen de estrellas y solo la luna clareaba con su ojo amarillo.
Por aquel entonces no me había sentido
bien.
Era fiebre, una fiebre que se agudizaba al
final de las tardes y desaparecía en las mañanas, dejando en mis sentidos un
embotamiento y en mi cerebro la sola idea de dormir.
Durante años creí que todo había sido
cuestión de la fiebre, de esa fiebre que calentaba demasiado los huesos y
nublaba la vista. Pero lentamente, la casa me ha ido demostrando lo contrario.
Escuchaba a los tres patios llamarme con
sus ecos brillosos y lisos. Hasta me parecía que la escoba danzaba desde su
rincón un baile de ansiedad sombría.
En los patios la cosa estaba peor. Un
enorme sol alumbraba rabioso. Bajo su ojo empecé a sentirme morir. Mis manos ya
no podían siquiera sostener a la escoba y la fragilidad de mis piernas, era
cada vez mayor.
Esa tarde permanecí dormitando y solo fui
consciente de que la noche había llegado cuando desperté ya sin fiebre, pero
con una languidez algodonosa recorriendo mi cuerpo.
Así estuve un tiempo, no debió haber sido
mucho. Lo verdadero fue que me levanté bastante abrigada y encaminé mis pasos
temblorosos hasta la cocina, pues sentía la necesidad apremiante de hallar algo
para beber.
La casa estaba increíblemente silenciosa.
Los corredores que bordeaban el primer
patio se mantenían en actitud de ocultar algún secreto tenebroso.
Arriba, la inmensa luna amarilla alumbraba
la escena con fulgores mortuorios.
Recuerdo que bebí por lo menos cinco vasos
de agua, mientras sentía que la sensación de sed se iba calmando. Entonces,
decidí buscar a Elena.
Fui a su habitación, una espaciosa pieza
que casi siempre se mantenía oculta. La cama estaba intacta y un ligero olor a
perfume flotaba en el aire. Nuevamente en el corredor, la sensación de silencio
apareció sorpresiva.
Temí que Elena me hubiera abandonado,
sentí que debía buscarla, pues la soledad en aquel instante me parecía
demasiado oscura.
Encaminé mis pasos hasta el segundo patio.
En él vacilé, pues era la primera vez que yo caminaba por aquellos sitios,
alumbrada apenas por la inmensa luna. Los pilares se mantenían blanqueados y
eran tan distintos a como yo los conocía por el día. Todo era diferente,
pesado, fantasmagórico. Las habitaciones cerradas, suavemente me invitaban a
abrir sus puertas y a adentrarme en sus fauces de tiempo y de sonidos. El miedo
me rodeaba con sus peludos brazos, pero yo solo buscaba a Elena.
Avancé a través del miedo.
Llegué al tercer patio y descubrí un
fulgor de luz detrás de una de las puertas que ahora pertenecían a Antonia. Un
leve rumor a cántico se instaló en mis oídos.
Mis vacilantes pasos se detuvieron al
escucharlo y segura estaba que esa salmodia no se asemejaba a los ecos que
había oído en la tarde.
Aferrándome a la última compañía fijé mis
ojos en aquella luna –cómplice de mortuorios secretos— y decidí escuchar lo que
ocurría en aquella habitación tenuemente iluminada.
Conforme me acercaba a ella, descubrí algo
que jamás antes había notado: un intersticio en la madera que dejaba ver gran
parte de esa habitación. Acerqué mis ojos a esa rendija y distinguí lo que
mejor hubiera sido no saberlo.
La habitación estaba vacía y las paredes
exhibían ruinosos fragmentos de lo que alguna vez debió ser un papel tapiz.
Cirios alumbraban desde un rincón. El suelo tenía una gran estera y sobre ella,
el cuerpo dormido de Elena descansaba ajeno a todo lo que ocurría en su
derredor –o mejor expresado, sobre él— pues a escasos cincuenta centímetros de
su cabeza, los pies de Antonia caminaban tranquilos y acompasados en el aire y
lo hacían tan bien que parecía que pisaban el mejor y más firme suelo.
El cabello alborotado de Antonia, la
expresión de sus manos y el rarísimo monólogo que brotaba de sus labios la
hacían espantosamente real, monstruosamente verdadera.
Permanecí pegada a aquella delatadora
grieta.
El tiempo se detuvo en aquella
inconmensurable locura. Mi corazón brincaba desbocado y gruesas gotas
chorreaban por mi cuerpo. Sentí que la fiebre retornaba pero mi incapacidad
para moverme era superior a todo. Estaba clavada en el suelo y mis ojos
abiertos debían contemplarlo todo hasta el final.
Fue así como vi a Antonia descender
lentamente hacia la estera; la vi inclinarse sobre el sueño de Elena, contemplé
cómo las manos hurgaban en las partes más íntimas de la mujer dormida. La vi
desnudarse y hacer otro tanto con su víctima. Fue la contemplación más extraña
del amor y también fue la primera vez que lo veía. Antonia sobre Elena dormida;
Elena dormida sin sentir lo que ocurría con Antonia.
La vi danzar raros bailes, la oí balbucear
frases y finalmente la sentí verme a través de la puerta con una mirada de
extrañas sensaciones. Eso fue todo lo que recuerdo…, después solo neblinas que
caían lentas…, glaciales.
Al despertar Elena aplicaba paños fríos
sobre mi frente. Se limitó a decirme que el descanso era lo mejor en aquellos
instantes.
Por instinto supe que debía atrincherarme
con mi propia visión en una esquina de la cama y no pretender averiguar nada,
ni preguntar nunca.
Días después, cuando retorné a mi labor
acostumbrada, no sentí miedo alguno en el tercer patio de la casa. Quizá maduré
a prisa, tal vez me estanqué en el asombro.
Y ahora, largos años después, cuando yo
soy la que hace y deshace a su manera, cuando he arreglado las habitaciones a
mi gusto y me solazo con su respetuosa contemplación, no permito que la niña
que barre las piedras se asome a través de la ranura, en ese cuarto prohibido.
Sobre todo en días como hoy... cuando
Elena y Antonia se han instalado en esos aposentos interiores y cuchichean que
muy pronto conoceré en su totalidad los oscuros secretos, que desde siempre han
permanecido ocultos en el tercer patio.
Quito, Ecuador, 1957. Doctora en
Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales del Ecuador.
Hasta la presente fecha ha escrito 25 obras que se reparten en: narrativa, poesía, narrativa infantil, novela juvenil y teatro. Ha obtenido los premios nacionales “Jorge Luis Borges”, Quito, 1996, “Pablo Palacio”, Quito, 1998. Premio en colectivo de La Casa Internacional de Escritores y poetas de Bretaña, París 2013 y Mención de Honor del Premio “Joaquín Gallegos Lara” a la mejor obra publicada en Teatro, Quito, 2014. Consta en antologías del país y extranjeras de cuento y poesía. Traducida parcialmente al Húngaro, Francés y Búlgaro.
Muy agradecida
y honrada con Editorial PlumAndina, por la publicación de cinco libros míos,
correspondientes a literatura infantil y juvenil.
Mis mejores deseos a PlumAndina, que siga adelante siempre. Que siga con más publicaciones nacionales e internacionales para gusto de autores y lectores.
Abrazos y felicitaciones.
Dra. Elsy
Santillán Flor
Reseña
Capas que develan
Por. Yanier H. Palao
Tres mujeres. Tres patios que barre una niña huérfana; barrer, limpiar, es su objetivo todos los días. En un antiguo caserío de por lo menos doscientos
años. Sus habitantes no reciben visitas. No se sabe hasta el final, qué
relación tienen las dos mujeres adultas. Como el antiguo juego de las cajas
chinas o las matrioskas rusas o
cuando se le hace un corte a una cebolla y ves las capas que las conforman; una
dentro de otra. Este texto desde su título tiene esa contigüidad progresiva. La
niña huérfana no menos misteriosa describe el miedo como un brazo peludo (único
elemento masculino que aparece). Es
sombrío el ambiente, sin embargo, de trasfondo de nuevo amor.
Valoración literaria
Los muros dejan de tener
sentido cuando se puede volar. La oscuridad del misterio frente a los candados
cerrados no es más que la declaración absoluta del genio de Santillán Flor. Fue
un domingo, donde por lo general me dedico a escuchar a Bob Dylan, que abrí mi
baúl de madera ocre y encontré, al fin, un cuento espectacular. Los
prejuiciosos se quedaron bloqueados entre las piedras, las memorias que nunca
tuve me llevaron sobre las nubes y desde lo alto divisé los recónditos patios
internos de Quito. Antonia no es cualquiera, y sin embargo la tuve entre mis
pupilas. Antonia es el ariete, o en todo caso, las alas. Antonia es la mujer a
la que debemos conocer en estos tiempos, principalmente. Nada es nuevo, mas
vivir lo que nunca será es un lujo pocos.
El Carnero.


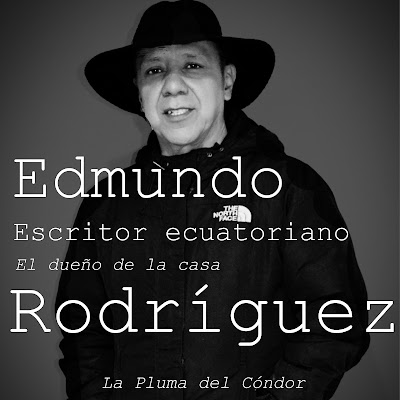
Comentarios
Publicar un comentario