Edmundo Rodríguez A. (Ecuador) - El dueño de la casa.
EL DUEÑO DE LA CASA
-Alza el remo, compadre Coyote ¡Yo me lanzo primero!
-No aquí, primo. Más al centro. ¡Sigue remando!
-Escucha. Algo está gritando la tía. No alcanzo a oír lo que dice.
-Por allá puede ser. ¡Mira! Ya no veo tantas algas.
-Es verdad. ¡Genial! ¡Yo me lanzo primero!
-¡No, no, calma! Tú controlas bien el bote. Escucha: yo iré hasta el fondo y luego vas tú, pero mañana serás el primero en cazar una tórtola.
-¿Una tórtola, compadre Coyote? ¿Y robarle tiempo a su corta vida?
¡Jamás! No me pidas eso. Ya es un año que no hago trampas. ¿Sabías que todas las aves van al cielo con los rayos de la luz del alba?
-¿Los rayos del alba? ¡Cielos, primo! ¿De qué estás hablando? Como sea, voy primero.
En el
muelle, la tía Mary agitaba los brazos pidiendo que saliéramos del agua, pero,
en ese instante, nos hallábamos tan lejos de la orilla que sólo intuíamos
aquello que ordenaba.
De inmediato, eché un vistazo a los ojos de mi primo.
Esperaba hallar alguna reacción de alarma, una mirada de espanto; algún gesto
de preocupación que acompañara el cargo de conciencia que sentía como un peso
oprimiéndome la espalda, pero Pablo estaba ajeno a mis temores, completamente
distraído. Pulía con cuidado los botones negros de su suéter.
El sonido del lago retumbaba en mi cabeza
con un sonido penetrante. Miraba el color del agua y la brisa de las olas que
formaba diminutas láminas de escarcha pegadas al madero de los remos. Yo pensaba en la traición que cometía
en contra de la buena voluntad de la tía Mary, pero de algún modo, no sé cómo,
pude mantenerme firme y con la espalda recta, mientras contemplaba la orilla de
soslayo.
Avanzábamos
con alguna rapidez, diría que a buen ritmo. En el bote, había un silencio de
proporciones hostiles. Me sentía mareado y no quería ya pensar en nada, tampoco
hablar de nada con mi primo. El lago estaba blanco y lejano, no escuchaba nada,
bueno, quizás a un grupo de garzas que volaban junto al bote.
Minutos más tarde, llegamos a un sitio
hermoso de aguas apacibles, lleno de los destellos deslumbrantes de inicios de
verano. En silencio, me quité la ropa, los zapatos y me adentré en las olas con
los pies descalzos. Nada estaba bien. Aparte de las olas y su bramido titánico,
había cuanta tristeza como sal tiene el mar. No era el día ni el lugar
apropiado para el juego, mucho menos para sumergirnos en el agua fría.
Simplemente, había que ser buenos y volver donde la tía.
-Son las ocho de la mañana -dije, esperando una respuesta - ¡Hace demasiado frío! - Contestó Pablo con una especie de murmullo que pasó inadvertido por el ruido de las olas: un ¿tal vez ahora?, o un ¿ahora?, no lo sé.
Había oído de
mis tíos que el río de Peguche, al entrar al lago de San Pablo, se transforma en
una corriente poderosa de aguas blancas que forma oleajes y remolinos, que no
hace mucho habían hundido a un grupo numeroso de gente conocida.
“No puede
ser verdad” –dije, tratando de animarme y escuchar una respuesta de mi primo-
¡Debe ser un cuento de los tíos; una fullería tonta direccionada a los niños para
alejarlos de los botes! Se hizo un lapso prolongado de silencio absoluto y lo
miré extrañado. ¿Se habría enojado por no entrar primero al agua? Qué niño -dije a mis adentros. Y sonreí
al ver que recogía con las manos los destellos luminosos en el agua.
Inmediatamente
reanimado, tomé la iniciativa. Era el
más grande de los dos, el primo mayor, un año completo de diferencia. Y
entonces, me apuré, sin otra cosa que pensar en la técnica de respiraciones
aprendida en la alberca de mi escuela: diez inhalaciones rítmicas y un descanso
corto. Aspiraba todo el aire que podía y lo empujaba desde mi pequeña barriga,
de una forma controlada. Diez respiraciones profundas, un descanso corto y otra
vez el círculo completo. Acabada la técnica respiratoria, puse la atención en
el destello más brillante que ondulaba en el arco pasajero de las olas; inflé
el pecho lo más que pude y salté con decisión.
La emoción
de sumergirme en aguas abiertas era asombrosa. Descendía arrobado por un
vértigo de comodidad sublime y bajaba lentamente pensando que el frío no
importaba, mucho menos para un hombre de coraje, como me sentí en aquel
momento. Había tomado la primera decisión importante de mi vida, sin la
aprobación ni vigilancia de mis padres. ¡Finalmente
era dueño de mí mismo y de una sensación gloriosa de poder! Transportado en una especie de delirio, el síndrome de la
inmersión me llevaba cada vez más hondo.
Fui notando
el cambio del color en el agua: transparente, clara, burbujeante y luego, un
tono azul marino que de a poco fue cambiando hacia un lila concentrado. De
repente, me vi envuelto en un manto de ceguera total, no veía la silueta de mi
mano. Asustado, alcé la vista entre una espesa oscuridad de silencios totales y,
lleno de un espanto nauseabundo, entendí que había bajado demasiado. ¡Nunca
alcanzaría la superficie!
Empecé a zarandear
los brazos con la poca fuerza que aún tenía, y en mi cabeza la única idea de escapar
de aquel lugar me ardía sin clemencia. Era el tercer día de visita en la casa
del abuelo y no podía arruinar el fugaz placer de armonía familiar.
De a poco, los tonos empezaron a volverse
luminosos; azules, celestes, blancos. Subía con los ojos desesperadamente abiertos
y la agonía de la asfixia prolongaba los segundos de una forma interminable. Al fin blancas ¡Llegué! –dije a mis adentros, mientras me ahogaba ya, con la
cabeza totalmente fuera del agua. ¡Fantástico! ¡Lo había logrado! Había bajado
como todo un buzo profesional, y sin contar con equipo; sin manguera ni
escafandra, únicamente con la fuerza
prodigiosa de mis pulmones. Estaba, sin duda alguna, orgulloso de mí
mismo.
-¿Estás bien, compadre Coyote? Demoraste mucho. Ahora ya es mi turno.
Casi en la inconsciencia me sostuve del borde lateral
del bote; no podía respirar, miraba el día envuelto en una película roja. Ayudado
por mi primo, logré acostarme en el entramado del bote, mientras vomitaba
girones de algas que había tragado sin notarlo. Espantado por un ruido extraño, abrí los ojos al oír que Pablo
repetía exactamente mi ritual respiratorio. Hice un esfuerzo sobrehumano por
hablar. Alcé la mano y con la voz entrecortada le rogué, que no lo hiciera.
-¡Abajo hay un pez
enorme! –mentí, asustado- Espera un poco hasta reponerme y manejar los remos.
-¡Un pez enorme! -Repitió emocionado- ¡Debe ser una ballena! ¡Tengo que verla!
Y sin decir
otra palabra se lanzó al agua enviando el bote a la corriente de Peguche, que,
extrañamente, estaba a nuestro lado. De inmediato, sentí la velocidad y el
viento helado. Los tumbos de las olas aporreándome la espalda. Pablo se quedaba
solo en la mitad del lago. Pero, a cada salto sobre las olas, no pensaba en
otra cosa que agarrarme “como sea” y no caer al agua. A punto de gritar
horrorizado y sin creer lo que ocurría, el bote se elevó en el aire. Caí al
agua… no recuerdo más.
***
Sonaba el
coro de niños en la entrada principal del cementerio de Otavalo. Una multitud
de personas vestidas de negro acompañaban en silencio el duelo familiar.
Pablo
Vinicio Del Cid. Mi primo menor. Un niño alto y sonreído de unos diez años, más
o menos, fue mi compañero de ilusiones infantiles; su alegría inteligente
desbordaba por encima de mis otros primos; sus ideas, su carácter inquieto, sus
chispas agudas y ocurrencias joviales, me hacían sonreír a cada rato. Pero
aquella mañana de miércoles, tendido en su cofre mortuorio, estaba blanco y
quieto como un lirio congelado. Ahora
mismo acabo de pensar en sus juegos de alegría y el timbre de su voz. Él era
feliz cuando yo iba de visita a la casa del abuelo, e igualmente me hacían
feliz las cartas que llegaban de Otavalo. Leía sus saludos, sus planes de
aventuras en las montañas azules de Mojanda, para luego de unas pocas líneas
despedirse con la honestidad simple de un niño. “Hasta el día de nuestro encuentro, compadre coyote… tu hermano más que
primo, separado por un año de no verte… Pablo Vinicio Del Cid”.
***
Corría el
año treinta y nueve. En aquel entonces, vivía en Quito. Recuerdo que mi vida,
era de total melancolía. Alejado de la pasividad del campo, de las tardes de
color naranja, de los cuentos soñadores de mi tía Blanca, de las habillas y el
olor a chocolate en la cálida cocina de la abuela. Sentía que, en verdad, la
casa de Otavalo era el refugio de la felicidad; el sitio más hermoso de mi
infancia.
En la gran
ciudad todo era distinto; superficial y bullicioso. Los sábados y domingos
pasaba aislado en mi dormitorio, sin salir más que al comedor, y exigido por
mis padres. Me sentía irremediablemente enfermo. Para qué salir al bullicio de
las calles, a la polución de la ciudad y al desinterés humano. En mi cuarto
estaba bien, al menos podía recordar en paz los gustos de mi alma: la calle de
mi pueblo, la bomba comunitaria de palanca roja, el tren cruzando por detrás
del campo de rosales en el reino de una pajarita que comía el pan que le
llevaba diariamente.
Afuera en
la calle, el tráfico de la ciudad me dejaba sin aliento. Las personas carecían
de ese atisbo de preocupación real por el bienestar comunitario, aun de la
cordialidad suficiente para dar una respuesta comedida a la pregunta de algún
parque. La frivolidad costumbrista arruinaba mi esencia campesina y la
confianza en el adulto, me era inexistente. No podía preguntar a nadie las
cosas importantes para un niño de mi edad sin frenar el ajetreo presuntuoso de
sus vidas; el túnel personal que encierra aquellas vidas en el egoísmo y la
indiferencia social me resultaban incomprensibles. Sin embargo, tenía que adaptarme, como decía el
sacerdote de mi escuela. Debía ser un niño moderado y de visión práctica, igual
al resto de los niños de mi escuela.
¿Acaso –me pregunto- es tan difícil entender
que el campo, las plantas y el aire libre, son constructivos y aleccionadores,
especialmente para un chiquillo de cualidades sensitivas? ¿Y el emprendimiento
social, la obra colectiva, el conocimiento estrecho de las necesidades locales,
las relaciones directas y humanas? Y qué decir del espíritu de convivencia
social, si en aquel entonces la materia escolar de solidaridad humana, no
existía y no existe en la actualidad. La preocupación temprana por un mundo de
respeto igualitario ¡tampoco! Desafortunadamente, la respuesta encubierta en
los años nos olvida a todos, nos cambia y nos ubica en mundos diferentes.
Julio,
agosto y septiembre. Disfrutaba de la casa grande del abuelo, de su cómoda
amplitud. Otras veces me intrigaba con el lechero solitario en la cima de Rey Loma y soñaba con el día en que
emprendiera el viaje para observar el vuelo de las golondrinas en el celeste
musical de la calle honda de mi pueblo, abrazado a mis tías, adulado y
consentido entre sus brazos. Confieso que mis alegrías todavía sobrevuelan esos
días, confieso que un día fui feliz como niño.
Y contaba
las semanas y los meses, los días y las noches, hasta que llegaba, finalmente,
como un sueño retrasado, las ansiadas vacaciones escolares. Solo entonces, me
sentía libre y renovado. Dejaba atrás aquella opacidad anímica de mi conducta,
para ser el ser más feliz del mundo, aventajando por mucho al alba y al sueño
de la noche. Rodeado por un aire de felicidad, empacaba mi ropa en el silencio
de la madrugada. Mis trenes de juguete, mis resorteras de nogal. Despertaba a
los sirvientes y rápidamente ayudaba a alimentar a los caballos, a cargar su
avena para el largo viaje, previendo que todo esté listo. Ya clareaba la
mañana. ¡Era hora de partir! Subido
al pescante del carruaje de mis padres, arengaba a los caballos, urgiéndoles
por más velocidad.
Mi madre
sonreía al ver mi agitación y parecía un hada bondadosa de los cuentos
europeos. Me miraba y se apresuraba a limpiar el sudor de mis mejillas, a esas
horas de la madrugada. Viajábamos
entonces contemplando el paisaje provinciano: las cómicas gallinas asustadas
con el paso del carruaje, las cabras empinadas en los techos de las granjas y
las casas solitarias de tejas y sus veletas colocadas con aquella sencillez agreste.
Luego, en
el camino, la oportuna coincidencia del paisaje y el recuerdo de una historia
relatada por el buen Cuchan, el cochero de la casa; la voz respetuosa del
compañero necesario para un viaje de alegría.
Recuerdo que,
en aquel entonces, conocía de memoria cada parte del trayecto, cada curva, las
subidas, los descensos. Para mí, en medio de tanto júbilo pastoril, los olores
de la tierra me eran simplemente inconfundibles. El olor de la fritada y
el aroma singular de los aguacates y las chirimoyas tiernas, dispuestas para la
venta como una forma deliciosa de bienvenida al hermoso caserío del río
Guayllabamba.
Después de
dos horas de pausa, nuevamente emprendíamos el viaje mientras me alistaba a
memorizar el trayecto que restaba: los pencos en las curvas, los estéreos de
leña y las totoras en los patios de las casas; escuchaba el paso diferente de
los caballos, alzando mi cabeza para darme cuenta qué sabía exactamente en
dónde estaba. Entonces buscaba aquellos recovecos del paisaje descubriendo los
detalles de la naturaleza, que solo yo sabía dónde estaban. Y cerraba los ojos
y viajaba feliz, arrimado al cristal de la ventana. Unas cuantas horas después, el olor a magia devoraba mis pulmones,
no podía ya dormir y estar sereno al mismo tiempo. Los pinos, eucaliptos y cipreses,
agitados por la brisa del lago anunciaban con orgullo nuestro regreso al
paraíso.
De
inmediato, salía del carruaje y subía al lado del buen Cuchan a mirar absorto
el paisaje desbordado de azules. El corazón de peña abierto en el pacífico
Imbabura. Un volcán de belleza incomparable que, erguido verticalmente en las
orillas del legendario lago, contempla reflejadas sus parcelas de oro como
ofrenda a la generosidad divina, asentadas en esta tierra.
A lo
lejos, una bandada luminosa de garzas volaba a posarse en la campiña de
Espejo; pueblo musical de gente bondadosa.
Al avanzar dos curvas de viejos arrayanes, se podía contemplar la casa
azul de mis abuelos: sus amplias terrazas, sus tejados, la palmera centenaria
del patio principal.
El cambio del
ambiente era distinto, notorio. Sentía la magia que envolvía la tarde. De pie,
en el graderío del portón mayor, la figura de mi abuelo, su bastón de cedro con
su traje almidonado. Mis tías me arrancaban lágrimas de felicidad contenidas
todo un año. La atmósfera liviana, el ladrido de los canes. Retazos de mi alma
grabados en el recuerdo de aquel niño que aún vive estacionado en el aroma
inolvidable de la casa grande. Pablo salía a detener a los caballos, mientras
mis primas, ataviadas con sus delantales blancos y sus zapatos charolados,
sonreían con sus rostros de flores delicadas.
Sin
embargo, aquella tarde, la magia había cambiado por completo. Alejados de la
gente y agrupados en una esquina del salón de la casa en donde se velaba el
cuerpo de mi primo, sus hermanas relataban el dramático cambio que,
últimamente, se había operado en su carácter. No podía creer lo que decían, el
cambio tan extremo del que hablaban me era muy difícil de aceptar.
-Por las mañanas, antes de clarear el día,
-confesaba así Violeta, la hermana mayor- en varias ocasiones, él salía de la
casa sin ser visto y se perdía el día entero. Nosotras, angustiadas, no
sabíamos qué decir a nuestros padres. Al caer la noche y ante la sorpresa de
nosotras, él entraba por la puerta del patio trasero, cansado, cabizbajo. Sin
mirar a nadie subía hasta su cuarto y se dormía toda la noche y todo el día
siguiente. Luego de dos días despertaba feliz, renovado y lleno de energía.
Apresurado, buscaba en su morral un trofeo obtenido en su ascenso al Imbabura y
depositaba en las manos de mamá una pluma extraordinaria que había recogido en
el nido de los cóndores. Una victoria, primo, por la paciencia y el tesón de un
niño de diez años que, al menos para mí, resultaba inigualable. Imagínate -decía
un tanto emocionada- el hecho de pasar el día en las alturas, sin comer o
beber, ni siquiera un trago de agua, sobre todo, estar completamente quieto
hasta que los cóndores volaran de su nido. A mí, te repito, me resulta
extraordinario. Pablito se sentaba con nosotras, relatando su aventura, hasta
que, en un momento de arrebato, viajando lejos con el alma y el corazón, abría
los brazos y giraba por todo el dormitorio, mientras murmuraba entre los
labios: volar, volar. Era una especie
de delirio extraño. Se detenía en seco y nos miraba con un aspecto extraño.
Intuíamos que parecía comprender algo en su pequeña cabecita. Sonriendo nos
pedía calma, que no había nada que temer -decía-, que el dueño de la casa le
había asegurado su salud, pues aún debía conocer un poco más del mundo.
Entonces, papá le preguntaba acerca de ese supuesto hombre.
Hijo –le decía con gravedad-, el dueño de la casa es
el abuelo. ¿A cuál casa te refieres? - En este punto, Violeta dirigió la vista
al ataúd.
-Reconozco –musitaba- que yo sentía un poco de temor,
ya que no llegué a entender sus palabras, mucho menos su actitud.
-Una noche, antes de tu llegada, –interrumpió
Narcisa, la segunda hermana, recogiéndose las lágrimas de las mejillas- a la
hora de la merienda, mamá entró en el comedor de la cocina, blanca como la cera
derretida ¡Pablito no estaba en su cuarto!
Mira, primo, nosotras en verdad -continuó- estábamos al tanto de su
conducta y lo vigilábamos con esmero, pero, en un pequeño descuido, él desaparecía
de la casa y la gente iba preocupada buscándole de un lugar a otro, mientras el
abuelo disculpaba a los trabajadores y a nosotras las hermanas ¿Recuerdan
–dijo, alzando el tono de la voz- que aquella noche lo buscaron en cuadrillas,
tocando las puertas y preguntando a los vecinos? Hasta que, en plena madrugada
-según dijo don Alberto, el mayoral- lo habían encontrado caminando de regreso
en la espesa niebla del bosque de Peguche.
Todos en silencio habían esperado que se
acerque por sí mismo. Y cuentan que, al hacerlo, él lucía muy tranquilo, un
poco afectado por el frío, tal vez, pero, en líneas generales, bien. “Padre,
¿qué ocurre? –Había preguntado– No pueden estar inquietos por mi causa todo el
tiempo. Veo que mamá está temblando ¡Yo conozco bien éste camino! Hoy estuve
con la dulce Fanny. Cuando nos sentamos todos en la mesa, la anterior semana,
les conté todo sobre lo que haría, especialmente de esta cita que acabo de
tener. Les dije que ella es un espíritu
y jamás me haría daño. Un ángel que no recela de tomarme la mano. También les
dije que hoy iríamos de visita al corazón del bosque, a un lugar secreto,
propiedad del verdadero dueño del lago de San Pablo.
–Primo
–interrumpió, Violeta, llorando suavemente-, Pablo nos contó de la existencia
de un pez sabio, de un ser maravilloso, lleno de consejos y enseñanzas
ejemplares. De un pez enamorado del azul del agua, aunque era totalmente un pez
de oro.
Nos cuenta don Alberto que mis padres se miraron en
silencio. Sabían algo que callaron desde siempre, pero hoy, ya todas sabemos
que mi hermano sufría de un síndrome psicológico avanzado; de una enfermedad
incurable que le impedía distinguir la realidad ¡Ésa es la razón –descubrí- por
la cual nadie me culpaba! Al contrario, me abrazaban con ternura, creyéndome
una víctima de las fantasías de mi primo; un niño afortunado que vivió de
milagro.
Inmediatamente, salí de la casa para dirigirme a mi
lugar favorito de la huerta, en donde nadie me buscaba y, por ende, nadie me
encontraba. Arrimado a mi viejo árbol de capulí, con las piernas hundidas en la
sarapanga seca de la última cosecha, pensaba en mi familia y en la vida
corta de mi primo. La responsabilidad –me decía atormentado- era solamente mía,
era yo el único culpable.
Casi sin
poder calmarme, lleno de una rabia incontenible, quise regresar al centro de la
sala y confesar a todos aquello que volcaba mi conciencia, pero, sin tener
ningún sentido de las horas ni del clima, me quedé dormido, soñando con la
magia que cambió mi vida para siempre.
Ahora debo
confesar que tuve la experiencia de viajar a una dimensión extraña, a un
espacio consistente, de la mano de la fantasía y los sueños. Sin lugar a dudas,
no distaba mucho de ser un mundo físico y real. Llegué a una parte oculta de la
existencia, adentro de una casa que se abría hacia el espacio iridiscente del
cielo verdadero.
En este
sueño, pude ver que Pablo me llamaba desde una loma salpicada de alhelíes y de
flores de manzanilla. Me sentí alerta y vigilante alrededor. Él lucía su
sonrisa como siempre, agitando los brazos, llamándome por mi apodo. Corrí
sintiendo el agua en mis rodillas. Llegué hasta su lado y entonces, observé su
rostro. Oía el timbre de su voz. Su cabello ensortijado danzaba suavemente y todo
parecía estar normal.
- ¡Pablo Vinicio! –dije-, no entiendo qué pasó.
Nadie dice nada. Parece que el abuelo pudo rescatarnos con la Tía Mary, pero
evitan dar cualquier detalle. Te veo bien. ¡Qué maravilla! Es lo único
importante- Le abracé con fuerza mientras me decía: - ¡Compadre Coyote, la
muerte es maravillosa! ¡No tienes la
menor idea! ¡Ven conmigo, que debes conocer mi mundo! - Me quedé pensando
en sus palabras. ¿La muerte?, repetí
en mi cabeza y, sólo entonces, observé su extraña vestidura; una camisa larga
de seda blanca como una toga de misario, unas sandalias doradas, que hacían
juego con un lazo atado en su cuello y en el que pendía un hermoso pez dorado. Me
tomó la mano y dijo suavemente: -Sí, compadre Coyote, estoy muerto, pero soy
feliz. Tú no sabes la felicidad que tengo. Mira, éste es el lugar en dónde
inicia el viaje. Te invito a acompañarme, a que conozcas este mundo maravilloso
¡Pero vamos hombre! Alégrate un poco y no tengas miedo, que pronto vas a
regresar. ¡Te reto a una carrera!
Totalmente
confundido con su modo de actuar y sus palabras, me dejé llevar, tomado de su
mano, entre movimientos bruscos y locas carcajadas. Sin darme cuenta, ya
habíamos descendido por una loma. Mis piernas volaban en el descenso irregular
del suelo. De un momento a otro, sentí que Pablo perdía el equilibrio. Quise
sostenerle, pero ya era demasiado tarde, así que caímos juntos a una especie de
alberca, con pequeñas islas de penumbras púrpuras que dejaban ver la bruma que
nos sostenía sin dejarnos tocar el piso. Este espacio era transitado por unas
líneas luminosas como rayos alargados que pasaban por arriba y por debajo de
nosotros hasta perderse vagamente en la distancia, en puntos diminutos. Pablo
me quedó mirando de una forma inteligente, usando nuestro código secreto de
mirada. En silencio, me indicaba algo como solíamos hacerlo. Gozaba de su
entera confianza. Entonces respiré con fuerza y asentí con la cabeza. Miramos
juntos a un siguiente umbral iluminado y saltamos hacia él.
La primera
sensación fue de un sentimiento de violencia apabullante que corría por mi
cuerpo. Creí haber violado el orden natural de las cosas. Algo así como si el
arriba y el abajo no existieran. La velocidad era tanta que agobiaba totalmente
mis sentidos. Los ojos se me salían por detrás de la cabeza y estuve a punto de
gritar, pero luego de un instante, había terminado todo y estábamos viajando a
un ritmo confortable. Pablo empujó mi espalda y empezamos a andar por un pasillo
estrecho y caluroso.
-¿Qué hacemos? -pregunté.
-Viajamos, -dijo- viajamos, compadre coyote, a la distancia secreta de un lugar feliz.
Valiéndose de una acrobacia inesperada, saltó a mi delante
justo en el momento en que se abría un espacio amplio por el cual podíamos
entrar. Pablo introdujo la cabeza y dijo: “No es aquí. Es en la siguiente
entrada”.
Continuamos caminando por aquel pasillo, mientras
dijo secamente que esas luces eran los vehículos dimensionales de la muerte. Me
quedé pensando, no sabía que decir. Pablo se detuvo nuevamente y se abrió otro
espacio por el que introduje la cabeza rápidamente. Mi asombro fue distinto. Me
di cuenta que ahora viajábamos en una especie de vagón de tren, cargado con una
multitud de niños que me hicieron recordar el patio de mi escuela. Miraba el
movimiento de felicidad, las risas que inundaban su interior. Entonces,
contagiados de alegría, ingresamos con aquella libertad con la que se entra a una
fiesta abierta para todos.
Observaba a
mi alrededor. Extrañamente, ya no me encontraba en un vagón de tren. Estaba en
el centro de un hermoso pueblo, uno con sus casas simétricas y veredas precisas,
con sus propias calles perfectas y sus árboles frondosos. A lo lejos en el
horizonte, el cielo se alumbraba con un suavísimo púrpura. Y fue en aquel
momento, cuando Pablo señaló con la mano, a una parvada de aves que volaban por
encima de nosotros hasta diluirse transformadas en los primeros rayos de un sol
que despertaba.
Asomaba el día con una ola de tibieza y colores
vivos. El aroma delicado de las plantas se fundía en mi piel con dirección a
mis pensamientos. Pero, de repente y, sin razón alguna, los niños empezaron a
correr en desbandada, dirigiéndose a una casa ubicada en la parte baja de la
calle. Iban hacia un espectáculo de madrugadas teñidas por el sol.
Quise preguntar a Pablo qué era lo que estaba
sucediendo, pero él se había ido de mi lado. Otra vez busqué a mí alrededor y
al punto lo encontré corriendo con los otros niños. Comprendí que algo sucedía y empecé a correr hacia la misma casa.
Al llegar, jadeando y exhausto como nunca antes me sentí, busqué la puerta de
entrada, pero tanteaba por todos lados sin encontrar puerta alguna. Confundido,
me precipité por toda la casa, sin hallar por donde entrar. Lleno de
impotencia, grité su nombre con toda mi fuerza, porque, curiosamente, podía
oírle desde afuera. Esperé unos momentos y la respuesta no llegó. Por
casualidad, di con una ventana sobre una alta pared. Apresurado como nunca,
trepé por la pared hasta que pude ver en su interior. Eran niños ordenados en
dos filas, dirigiéndose hacia dos espacios abiertos en el piso. Con asombro, un
poco tarde, pude darme cuenta que las ventanas yacían tendidas en el suelo. Una
de ellas daba hacia un espacio blanco. Al parecer, conducía hacia un destello
que cegaba, pero me di cuenta que por ella ingresaban los niños. La otra
ventana daba hacia un espacio diferente, a un lugar obscuro y lleno de nubes espesas
que formaban rostros espantosos, por donde la mayoría de los niños eran
absorbidos con violencia. Asustado, busqué a mi primo, pero él no formaba parte
de ninguna de las dos filas. Estaba atrás con un pequeño grupo de otros niños
jugando al escondite. En un momento
cruzamos las miradas y dio un salto a la ventana.
-Esto es la muerte, compadre Coyote –dijo-. Espera
ahí, que debo hacerte entrega de algo muy valioso.
Pasaron los minutos hasta que un sonido leve se
escuchó en la parte baja de la casa. Con el Jesús en la boca, descendí por la
pared y ante mi sorpresa, una puerta aparecida se abría lentamente. Sentí el
aroma que exhalaba su interior. Era el mismo olor a lápices recién sacados la
punta, a borradores de goma, a cuadernos usados y a reglas de madera. Y desde
el fondo, vi que Pablo salía pensativo.
-Perdóname compadre, –dijo- pero me acaban de decir
que tú no puedes ingresar. Hice lo posible. Sin embargo, si deseas, aún puedo
hablar con el dueño de la casa. Pero tienes que firmar un libro y seguir las
instrucciones. Solamente si es tu voluntad. Exactamente como yo lo hice; luego
ya podrías ingresar y volaríamos juntos. Cruzaríamos las compuertas de la luz.
-Primo, ¡qué asombroso! ¿Qué son esos espacios
abiertos en el piso? ¿Hacia dónde dan? He notado que la mayoría de niños fueron
absorbidos por aquella ventana obscura y han sido pocos niños los que han
entrado por la ventana luminosa.
- ¿A cuáles niños te refieres, compadre Coyote?
Ellos no eran niños, porque niños hay muy pocos y son precisamente aquellos que
han entrado a la compuerta luminosa. El resto más bien me parecían como las
tiernas mascotas que nos dejan solos con su partida. Aquí en la muerte no
existe diferencia alguna, los espíritus son exactamente iguales, por eso son
espíritus, y no hay otro modo de llamarlos. Tú eres un espíritu, sin saberlo, y
hay otros más en la tierra, pero en este lado de la existencia, todos los
humanos, los perros, los gatos, las aves, es decir: todas aquellas mascotas o
niños, que han sido castigados, torturados o abandonados, ocupan los primeros
puestos de la fila y son exactamente iguales. Extintas están sus diferencias.
-Son los
espíritus de los perros aquellos que entraron absorbidos con violencia hacia el
espacio oscuro de la vida, pero mira que nadie les ha obligado a tomar su
decisión. Ellos vuelven por sí solos y de manera terca a la compuerta de la
vida, para luego convertirse y otra vez ser reinsertados en el mundo como niños
de verdad. Es algo incomprensible ya que dejan a un lado la ventana amplia del
cielo verdadero. Su amor por el ser humano es tan inmenso que, incluso con la
muerte, no termina, y sin pensarlo entran, como has visto, al mundo de la injusticia.
En verdad son especiales. Mira, primo, te he traído este regalo, es un collar
azul atado a éste hermoso pez dorado. Úsalo cuando vengas de visita. Es un
boleto inagotable. Sólo tienes que tomar la decisión. Atiende lo que voy a
decir: -había hecho una pausa y cambiado su semblante de alegría- La muerte de
los grandes no es buena ni tampoco
bella. Su alma está cargada de un peso incompatible con el cielo. En verdad es
diferente. Pocos obtienen el perdón deseado. Si torturas a un ser inocente, sea
cual fuere, viajarás atado al infortunio sin poder zafarte ni entrar a este
lugar. Si apagas una vida, aún peor, estarías condenado a una existencia
incomprensible para el ser humano; un dolor intenso con olas esporádicas de
alivios momentáneos que, al terminar sus efectos, devuelven nuevamente el dolor
y la conciencia de la soledad, pero de una forma mucho más intensa y dolorosa
que al inicio. Es entonces, ese alivio momentáneo se convierte en el terror que
no deseas. Reconoces como se acerca ferozmente de una forma irremediable. No me
preguntes cómo lo sé. El perdón, compadre Coyote, no existe en la realidad, eso
es un invento de la hipocresía humana para desmontar sus injusticias. El
verdadero perdón no es un acto ajeno del espíritu, es una acción prolongada de
la vida, una conducta que se gana con los días que se vive. Algo muy difícil de
aceptar. Por eso, la muerte en los adultos casi nunca es buena. Y este mundo es
sólo de los niños. Ahora veo –dijo sonriendo- que has sufrido demasiado, pero
has sufrido sin razón alguna. Escucha, compadre. Yo firmé el libro de los
cielos mucho tiempo antes de que llegues a la casa del abuelo. No tienes que
culparte para nada. Soy feliz… no les digas a mis padres sobre aquello que has
pensado confesar. Solo avivarías su dolor y sufrimiento. Al contrario, no esperes nada y coméntales mi
mundo. Pero hazlo libremente, con la alegría honesta de un testigo presencial,
porque, mírame, compadre, yo soy feliz. Y tú también puedes serlo si lo deseas.
Está en ti y en nadie más. Ahora piensa con cuidado, porque éste es el momento
más oportuno de tu vida. Entonces, dime: ¿aún deseas hablar con el dueño de la
casa?
- ¡Sí, primo, quiero el libro que se firma!
- Mira atrás tuyo.
Al volver a la vista atrás, había un gigante de dos
metros, o algo más, a mis espaldas.
-No te asustes, pequeño amigo. ¿Deseas entrar a la casa? Hazlo con tranquilidad. Ve y recoge de la cesta que está sobre la mesa tantos peces de oro como te plazca. Toma cuantos quieras. Se trata de un regalo que te envían desde adentro de la compuerta luminosa. Ahora, piensa con cuidado. ¿Quieres firmar el libro de los cielos?
Me quedé en
silencio, con la vista baja y lágrimas en las mejillas. Había recordado algo de
importancia; un pequeño asunto que debía concluir aquí en la tierra.
Como no había de esperármelo, invadido de tristeza,
tuve que negarme, secar mis lágrimas y practicar en este mundo, la misión
ineludible de formar una nueva condición de mi alma y tener la vida que he
llevado desde entonces.
* * *
Han pasado
muchos años desde aquella noche. Y puedo asegurar que la misión está cumplida.
El tiempo es pasajero y, como dije en el principio, simplemente nos amolda y
transforma a todos. Debo confesar
que no he viajado en muchos años, tantos, que he perdido ya la cuenta, no
obstante, mi vida es normal y estoy viviendo en la ciudad. Hace mucho que
recojo perros de la calle –más que todo, en memoria de aquel encuentro-. Mi
familia está feliz y a cada uno le he entregado un pez dorado. Les he hablado de mi sueño y lo han
creído totalmente. A Pablo, eso es lo más importante, pude despedirle con
tranquilidad, una vez que lo vi alejarse por la compuerta luminosa de aquel
sueño. Entró al cielo.
Pero ahora,
después de pensarlo bien, estoy cansado y tengo ganas de firmar el libro con el
dueño de la casa. Lamentablemente, ya no soy un niño y, después de años de
meditación silenciosa, sé perfectamente a donde debo ir. Espero, sin embargo, que la puerta se halle abierta.
FIN
Tomado del libro "Reflejo de los quebrantos". PlumAndina Editorial. 2020.
Héctor
Edmundo Rodríguez Almendáriz. Nace en Otavalo, Imbabura – Ecuador.
Poeta, novelista, pintor, músico, pero, sobre todo, un lector de sacudidas
emocionales que ha intentado sepultar con su trabajo; la indolencia del
espíritu humano, para luego dibujar humildemente, la sonrisa complacida de Dios
y de la Tierra.
En
2020 publica: “Reflejo de los Quebrantos” con PlumAndina Editorial.
Las
obras que marcaron su infancia y su juventud son: “Juan Salvador Gaviota”, “Oliver
Twist”, “Corazón”, “La sala número seis”, “La caída de la casa Husher”, “La
casa de los muertos”, “El lomo estepario”, “Las Catilinarias” de Montalvo y
otra carga de novelas extremas; para luego descansar soñando con el corazón, ya
olvidado por muchos, de Homero y de Cervantes.
Le
gusta el campo, el aire puro, la naturaleza y los animales. Cuando escala las
montañas nubladas de los Andes ha sentido los mensajes de los últimos árboles
limpios del mundo. Al prender una fogata, bajo un manto de silencios, las
sombras y las luces que se le acercan y se alejan a medida que se aviva la
fuerza de la llama mientras sueña con el humo sagrado de los troncos ya caducos
de una civilización desalojada por la lucha visionaria de la gente nueva.
Reseña
Crecer, una puerta que se cierra.
Por, Yanier H. Palao
Dos niños, un pueblo fantástico. Un bote. La posible presa que nunca se llega a capturar. El lago, como metáfora, como pretexto para hablar de la hermosura del campo. Los colores se saturan igual a un sueño. La superposición de planos; la fantasía y la realidad se mezclan. Una tía misteriosa desde los márgenes del lago les grita a los niños, alzando los brazos, que salgan. El bote es el símbolo de una vida rica en recuerdos, mas que en experiencias vivenciales. Hay un rechazo a la adultez; a “lo agitado” de las ciudades. El narrador no se adapta a la incomunicación, o lo que es lo mismo, a la indiferencia social.
La
firma en un libro para acceder a otra dimensión. Posiblemente todo se trata de
una conversación con su primo. ¿Pero quién es el fallecido? ¿Existe el pueblo…
el algo?
Valoración
literaria
De
igual manera que el loto florece majestuoso en el Japón, la magia brota de cada
una de las palabras de “El dueño de la casa”. El tejido de las descripciones se
pinta con forme se avanza en la lectura, es decir, el autor no predispone las
escenas como un tapiz preconcebido, sino que obsequia al lector el placer de
reinventar su propia imagen del cielo y de la tierra. No hay “mensaje” sin
filosofía. Las disertaciones de Edmundo, son como un manantial que refresca a
los que vagamos sin esperanza en el desierto de los conceptos uniformes. La
relación del título con la obra per se, no deja cabos sueltos, sin
embargo, el trasfondo de la vida y la muerte es, indiscutiblemente, un
misterio. El final, por otro lado, provoca un terror profundo, necesario,
delicioso; tan importante para sobrellevar el presente.
El carnero.
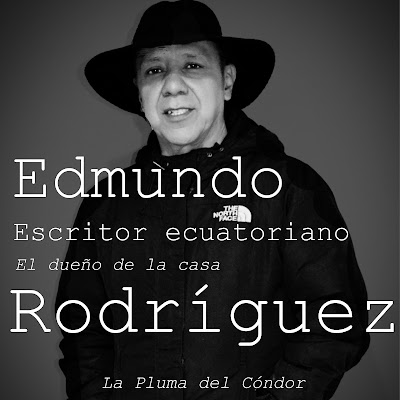



Felicitaciones a Edmundo R y en especial a la editorial Plumandina que abre camino a la cultura de nuestro pais.
ResponderEliminarAsí es.
EliminarSimplemente hermoso. Bravo.
ResponderEliminarEstupendo.
ResponderEliminarEl cielo tan anhelado como inalcanzable. La niñez, un juego de alegrías transitorias, irrecuperables, testiga de una felicidad ardiente, con culpas efimeras, esa niñez conmovedora que, a veces, soslaya nuestro ímpetu por madurar.
ResponderEliminarEl uso exacto del recurso literario que precisa dibujar en nuestras mentes cada palabra de esta historia desesperada.
Bravo!